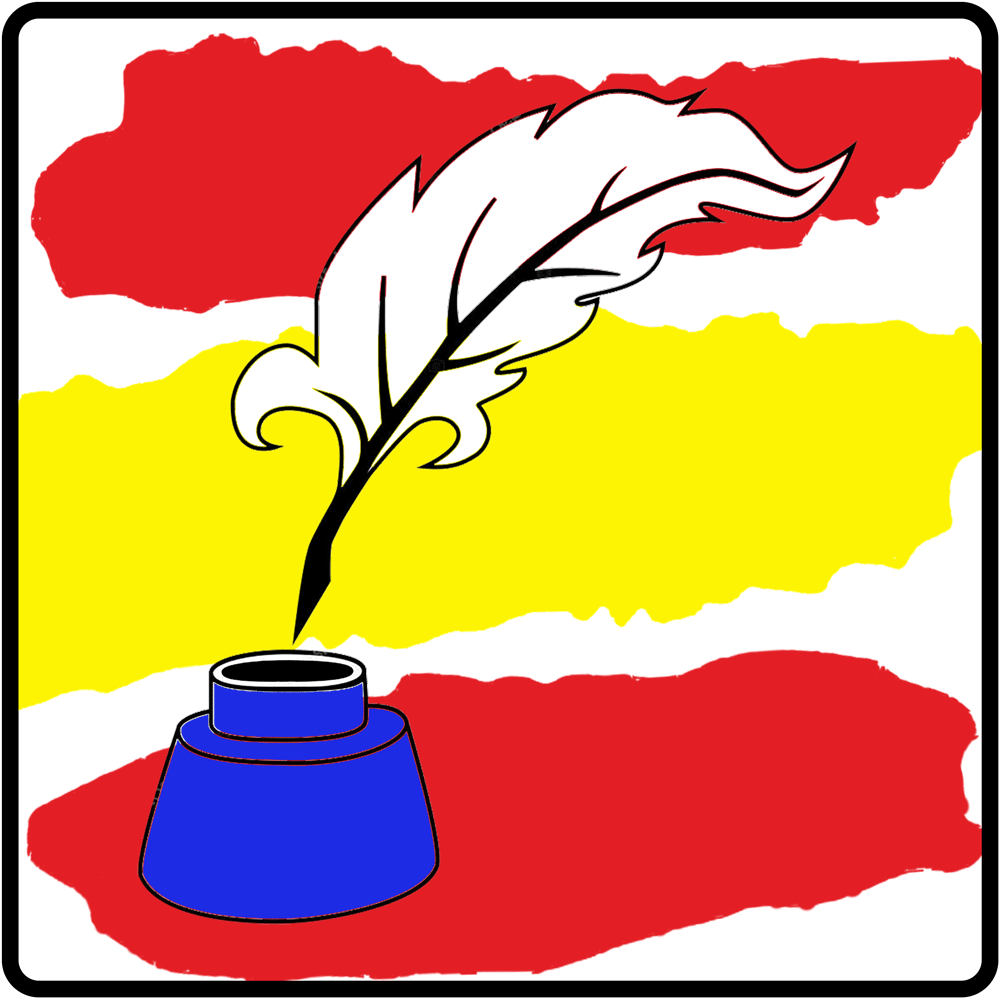Partes del edificio de las Iglesias
Partes del edificio de las Iglesias:
Ábside: en arquitectura, un ábside es la parte de la iglesia situada en la cabecera o testero, que acoge la mesa de altar. Generalmente tiene planta semicircular, pero puede ser también poligonal. Su cubierta suele ser algún tipo de bóveda que, en el Románico solía ser de horno o cascarón.

Transepto La palabra transepto se utiliza comúnmente en la terminología arquitectónica religiosa para designar la nave transversal que en las iglesias cruza a la principal ortogonalmente (perpendicularmente). También designa, más genéricamente, a cualquier nave o corredor que cruce de manera ortogonal a otro mayor.

Crucero: en la arquitectura religiosa, es el espacio en que se cruza la nave principal del templo con una nave transversal

Cimborrio se caracterizan por su altura imponente, su forma elegante y su estructura intrincada.

Cimborrio del Escorial
En cuanto a su forma, pueden variar desde una estructura semiesférica hasta una forma octogonal o poligonal.
Esta variedad de formas permite a los arquitectos jugar con la luz y crear efectos visuales interesantes en el interior de los edificios.
La estructura interna de los cimborrios está compuesta por nervaduras (arco que sirve para formar la bóveda de crucería) que se entrecruzan, creando una red compleja que proporciona estabilidad y soporte. Estas nervaduras también permiten la entrada de luz a través de ventanas o tragaluces, iluminando el interior del edificio.
En cuanto a la decoración y ornamentación, suelen estar adornados con esculturas, relieves y detalles arquitectónicos elaborados. Estos elementos decorativos añaden belleza y riqueza visual a las estructuras, realzando aún más su importancia en la arquitectura gótica.
España alberga algunos de los cimborrios más destacados de la arquitectura gótica.
Uno de ellos es el cimborrio de la Catedral de Burgos, considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica en España. Este cimborrio, construido en el siglo XV, presenta una forma octogonal y una estructura interna de nervaduras muy elaborada. Además, está decorado con esculturas y relieves que representan escenas bíblicas y figuras religiosas.
Los cimborrios desempeñan varias funciones en la arquitectura religiosa.
En primer lugar, actúan como un punto focal dentro del edificio, atrayendo la atención de los fieles hacia el altar mayor. Su altura imponente y su diseño elaborado los convierten en un elemento central en la experiencia religiosa.
Además, los cimborrios también tienen un significado simbólico en la arquitectura religiosa. Representan la conexión entre el cielo y la tierra, simbolizando la presencia divina en el mundo terrenal. Su forma elevada y su estructura intrincada evocan una sensación de trascendencia y espiritualidad.
Los cimborrios también cumplen una función práctica al permitir la entrada de luz en el interior del edificio. La luz natural que se filtra a través de las ventanas o tragaluces ilumina el espacio sagrado, creando un ambiente sereno y místico.
Atrio (del latín atrium) fue el patio de la domus (casa rica romana) y de algunos templos romanos. De la arquitectura romana pasó a la paleocristiana y de esta a la medieval. Es el recinto cerrado y normalmente porticado que precede a la entrada de un edificio.
En las iglesias es un patio porticado situado a sus pies y que sirve de acceso. Solía tener una fuente y soportales. El acceso era libre a cualquiera hasta el atrio, quedando el interior del templo reservado para los fieles.
La girola o deambulatorio es un elemento característico de la arquitectura románica que luego se hizo extensivo a la gótica. Su utilidad surgió con el peregrinaje masivo a los lugares de devoción popular, cuando una multitud de fieles concurría en una iglesia y se aprestaba a venerar las reliquias que en ella se atesoraban. Este corredor proporcionaba la necesaria fluidez de circulación para que todos alcanzasen a reverenciar las sagradas reliquias y no interrumpir la ceremonia religiosa que se pudiera estar oficiando en la capilla mayor.
Lo normal es que en la cabecera de la nave central se sitúe el presbiterio y a continuación la capilla principal conteniendo el altar mayor y formando un ábside de planta semicircular o poligonal. En tal caso, la girola se suele formar por prolongación de las naves laterales que envuelven el ábside por su exterior. En ocasiones, este ábside y la girola no están separados por un muro ciego, sino por una arquería que ofrece permeabilidad al conjunto. Es asimismo habitual que en torno a la girola se dispongan una serie de absidiolos radiales, cada uno de los cuales alberga una pequeña capilla.
Retablo Un retablo es una estructura, normalmente de madera, que se suele colocar detrás del altar, aunque a veces también pueden localizarse en capillas laterales. La tradición cristiana de pintar escenas de la Biblia en las paredes de los templos para ilustrar y adoctrinar a los creyentes evoluciona a partir del siglo XV hacia monumentales construcciones, que incorporan trazas arquitectónicas. La forma o tipología de los retablos puede darnos pistas sobre cuándo fueron realizados, ya que se adaptaron a los gustos estéticos y a los estilos artísticos que estaban de moda en cada época, ordenados por su antigüedad:
Retablos tipos Trípticos y Polípticos: están formados por tres (tríptico) o más (políptico) hojas que pueden ser fijas o abatibles con puertas laterales y se decoran con tablas o con esculturas.
Son los más antiguos y estuvieron de moda durante el gótico, entre 1400 y 1550.

Retablo tipo Casillero: Están formados por “casillas”, unos espacios rectangulares en los que se insertan las pinturas o esculturas como si fueran las viñetas de un tebeo.
Empezaron a ponerse de moda en la centuria de 1500 y siguieron usándose durante todo el Renacimiento.

Retablo tipo fachada:: lo más llamativo de estos retablos es que copian formas de la arquitectura, sobre todo columnas y frontones. Las figuras suelen ocupar hornacinas, es decir, huecos o nichos entre las columnas.
Comenzaron a ponerse de moda hacia 1550 y siguieron construyéndose al menos hasta 1660, por lo que algunos son de estilo renacentista y otros barrocos.

Retablo tipo Cascarón: estos retablos se adaptan a las formas curvas de las cabeceras o ábsides de las iglesias. Se llaman de “cascarón” por la forma característica de su parte alta, que recuerda a la cáscara de un huevo.
Pueden llamarse también retablos nichal, hornacina o exedra. Fueron muy típicos durante el Barroco, sobre todo a partir de 1740.

Retablo de Cuerpo único: estos retablos son los más sencillos; por eso hasta 1700 se usaban sobre todo en capillas laterales. Cuando se pone de moda el estilo neoclásico, a partir de 1777, empiezan a utilizarse también en altares mayores.
En esa época gustaban sobre todo por sus formas simples que imitan las fachadas de los antiguos templos griegos y romanos.

Baptisterio Así se denomina al sitio donde se encuentra la pila bautismal: la piedra o el recipiente que se utiliza en la administración del sacramento denominado bautismo.
La noción también se usa para nombrar directamente a esta piedra y al edificio cercano a un templo que, en la antigüedad, se utilizaba para administrar el bautismo. Hasta el siglo XVII solían ser edificios independientes, aunque luego comenzaron a integrarse a las iglesias.
Sala capitular: La sala capitular es la estancia en la que se reúnen todos los monjes (capítulo) a diario bajo la dirección del abad. Los monjes se sitúan a su alrededor según su grado de importancia, En esta reunión se distribuyen las actividades del día, se produce la confesión pública de las faltas cometidas por cualquiera de ellos y se exponen problemas o proyectos que el abad quiera comunicar a los demás miembros de la comunidad.
Arquitectónicamente es una sala amplia, cubierta con bóvedas de crucería que se sujetan sobre varias columnas centrales y las demás truncadas, adosadas a los muros. Se accede a ella desde el claustro a través de una portada, situándose a ambos lados de la misma una o dos ventanales que permiten la visión desde fuera. En la parte externa de estos ventanales se situaban los novicios, que podían de esta manera asistir al capítulo, sin participar en el, pues solo cuando se convirtieran en monjes, podrán situarse en la parte interna de la estancia y participar en las reuniones. En la pared del fondo se suelen situar ventanas que proporcionan luz adicional a la estancia además de la que procede del claustro. En alguna sala capitular existen enterramientos de abades bien en el suelo, bien en las paredes.
El refectorio es la sala donde se realizan las comidas de la comunidad, suele ser una sala grande donde se situaban los monjes en bancos corridos adosados a la pared, con las mesas delante de ellos. Suelen ser estancias bien iluminadas, para lo que con frecuencia tenían ventanas en la pared del fondo y ocasionalmente en las paredes laterales. Una construcción característica del refectorio, es el púlpito, desde donde uno de los monjes lee al resto de la comunidad mientras los demás comen. Este púlpito puede ser desde una pequeña plataforma saliente , hasta un elaborado dispositivo con una escalera incluida en la pared para ascender hasta el. En general los refectorios que han llegado hasta nuestros días son de estilo gótico, con bóvedas de crucería, lo que permite conseguir grandes espacios diáfanos para alojar a toda la comunidad, menos frecuente es la estructura con bóvedas de cañón apuntadas, que aparece en algún monasterio. La entrada al refectorio se hace desde el claustro y enfrente de ella, se sitúa el lavatorio, una estructura techada que contiene una fuente de agua donde los monjes podían lavarse antes de entrar al refectorio. Una ventana comunica el refectorio con la cocina, permitiendo el paso de la comida y los platos a través de ella.
La actividad del refectorio también está organizada en la Regla de San Benito.
1 En la mesa de los hermanos no debe faltar la lectura. Pero no debe leer allí el que de buenas a primeras toma el libro, sino que el lector de toda la semana ha de comenzar su oficio el domingo.
2 Después de la misa y comunión, el que entra en función pida a todos que oren por él, para que Dios aparte de él el espíritu de vanidad.
3 Y digan todos tres veces en el oratorio este verso que comenzará el lector: "Señor, ábreme los labios, y mi boca anunciará tus alabanzas".
4 Reciba luego la bendición y comience su oficio de lector.
5 Guárdese sumo silencio, de modo que no se oiga en la mesa ni el susurro ni la voz de nadie, sino sólo la del lector.
6 Sírvanse los hermanos unos a otros, de modo que los que comen y beben, tengan lo necesario y no les haga falta pedir nada.
7 Pero si necesitan algo, pídanlo llamando con un sonido más bien que con la voz.
8 Y nadie se atreva allí a preguntar algo sobre la lectura o sobre cualquier otra cosa, para que no haya ocasión de hablar.
9 A no ser que el superior quiera decir algo brevemente para edificación.
10 El hermano lector de la semana tomará un poco de vino con agua antes de comenzar a leer, a causa de la santa Comunión, y para que no le resulte penoso soportar el ayuno.
11 Luego tomará su alimento con los semaneros de cocina y los servidores.
12 No lean ni canten todos los hermanos por orden, sino los que edifiquen a los oyentes.
El refectorio es junto con la iglesia y la sala capitular, un espacio donde se reúne la comunidad una o dos veces al día, por lo tanto es un espacio importante dentro del monasterio y es también donde se llevan a cabo sanciones o castigos, cuando el monje no cumple con sus obligaciones, pudiendo ser castigado con la privación de alimento, o con su reducción drástica, a pan y agua, hasta que modifique su conducta.
Los platos asados o a la brasa son poco frecuentes en los comedores monásticos, sobre todo en las etapas iniciales, siendo mas distintivos de la cocina de los grandes señores laicos. En los monasterios existían dos equipos de cocina, uno que atendía a la comunidad de monjes y otro que atendía al abad y a los huéspedes, que con cierta frecuencia eran personajes importantes, por lo que comían una comida diferente de la comunidad.
Sacristía: En una iglesia, lugar donde se revisten los sacerdotes y están guardados los ornamentos y otras cosas pertenecientes al culto. Definición de la RAE
Incluso las iglesias, ya sean grandes o pequeñas, necesitan lugares de servicio. En la mayoría de los casos, estos espacios están dentro de la iglesia, detrás del altar mayor, pero también pueden estar separados. El más habitual de estos espacios, presente en todas las iglesias, es la sacristía, una sala que encontramos en cualquier lugar donde se celebre la Liturgia, y que es destinada no sólo a la preparación del sacerdote para la celebración de la misa, sino que también se utiliza como almacén de ornamentos litúrgicos, objetos litúrgicos y, en algunos casos, incluso de los registros parroquiales. Pero no debemos pensar en la sacristía como un mero vestuario o almacén. Es cierto que es aquí donde el sacerdote que preside el culto, los Diáconos y los acólitos se cambian, y dejan sus casullas, amitos, estolas, manípulos, capas pluviales, cíngulos bien guardados, en vista de la próxima celebración, y también es cierto que aquí se colocan las hostias y el vino aún sin consagrar, así como los cálices, las patenas, los copones, las custodias y otros accesorios litúrgicos.
Sin embargo, la Sacristía es también un lugar en el que los objetos sagrados, bendecidos y consagrados, o que han entrado en contacto con especies consagradas, pasan y se lavan en el lavabo apropiado. Se trata de los tejidos para la liturgia, los servicios de altar, que consisten en el corporal, la palia, el purificador y el paño litúrgico, pero también los objetos litúrgicos propiamente dichos que se utilizan durante la Consagración, como el cáliz o las custodias.
Claustro es un tipo de patio que en sus cuatro lados tiene una galería porticada ”Dicho de una construcción: Que tiene soportales (Espacio cubierto)”
con arquerías que descansan en columnas o dobles columnas. Está edificado a continuación de una de las naves laterales de una catedral o de la iglesia de un monasterio.
El claustro es el eje de la vida de la comunidad, sirve de zona de meditación y lectura, pero también sirve para estructurar la vida de los monjes y comunicar las diferentes estancias del monasterio. A su alrededor se abren las entradas a las distintas habitaciones, y se comunica directamente con la iglesia normalmente a través de una puerta por la que solo los monjes acceden directamente a ella.
Al mismo tiempo el claustro es la representación simbólica de Jerusalén, su fuente de agua en el centro y los cuatro ríos que parten de ella, que representan la verdad, la caridad, la fortaleza y la sabiduría. Por tanto el claustro tiene una función utilitaria, pero también simbólica.
Cruz Latina: corresponde al diseño utilizado en las iglesias en las que la nave mayor tiene más longitud que el transepto (el brazo menor). En el eje mayor se alinean el pórtico principal, el atrio, el altar mayor y el ábside.
El brazo mayor (y en ocasiones el menor) se suele dividir en varias naves, habitualmente un número impar, destacándose la central como nave mayor, y quedando a ambos lados las naves laterales que suelen tener menor altura. Esas naves laterales pueden prolongarse más allá del crucero y rodear por detrás al altar mayor, en lo que se conoce como deambulatorio. Los muros de la iglesia pueden articularse mediante capillas laterales. En el caso de la cabecera de la iglesia, puede tener un ábside semicircular (cubierto habitualmente con una exedra (media cúpula) que a su vez puede complicarse con absidiolos adosados, bien al propio ábside, bien al brazo menor.
Es habitual la alineación astronómica de las plantas de cruz latina, para que el este coincida con la cabecera o ábside y el oeste con los pies o pórtico; lo que permite efectos de iluminación destacados mediante ventanas más o menos amplias (óculos, rosetones, vidrieras).

Cruz Griega En arquitectura la intersección de nave y
transepto confiere a las iglesias una planta de cruz. Se habla de planta de cruz griega para las iglesias en las que nave y transepto tienen el mismo largo y se intersecan (Dicho de dos líneas, dos superficies o dos sólidos: Cortarse entre sí. RAE) a la mitad de su longitud.
Es típica de la arquitectura bizantina: el prototipo es la ya destruida Iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, recreada después en Italia durante el alto medievo, pero casi completamente sustituida por la cruz latina con la llegada del románico. Un famoso ejemplo de iglesia con cruz griega de inspiración bizantina es la basílica de San Marcos de Venecia. En las iglesias ortodoxas de Europa oriental la cruz griega ha sido usada desde la Edad Media hasta la actualidad, utilizándose para describir su planta el término cruz en cuadrado, cúpula en cruz o iglesia en cruz inscrita.